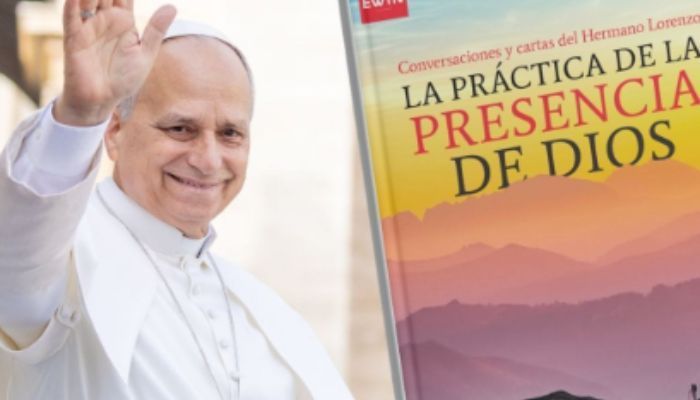Durante muchos años, también yo hice de mi vida un esfuerzo continuo por evitar enfrentarme a esta verdad. Por miedo a descubrir qué era lo que Ella quería de mí, me empeñé en hacer de Ella lo que yo quería. Me negaba a tener que cargar con esa cruz cuando podía marchar libremente a «inventarme a mí mismo», el último de los lemas redentores. Pero pronto aprendí que la vida no se hace, a la vida uno se entrega.
Mi vida estaba llena, pero a mí me faltaba ese último empuje que el ego rechaza y que la razón es incapaz de acometer. Me faltaba la fe.
Sin la fe en la Verdad, mi mente andaba confundida y mi alma partida en dos: todo lo que amaba y me llenaba de sentido aparecía como indemostrable y, por tanto, como algo falso a lo que debía renunciar; todo lo que podía confirmar como cierto, lo encontraba vacío e irrelevante. Entendí finalmente que no había mucho que entender, ¡que aquí había que morir! Me tocaba creer para demostrar, y no al revés.
Pues la Verdad tiene ese punto necesario de misterio, resulta evidente en lo insignificante e imposible de concretar en lo que más importa; pone como condición un sacrificio que crece según nos acercamos más a ella; nos exige que creamos allí donde más imprescindible resulta, pues ha de quedar espacio para que la fe imprima el valor en ella, y en nosotros. Sirva como ejemplo lo más real y esencial de nuestra existencia, aquello que nadie puede cuestionar, pero tampoco probar: el amor. Solo cuando confiamos en él, se convierte en la cosa más cierta e indestructible que tenemos, tan pronto como lo intentamos confirmar, desaparece. Porque no es el conocimiento que encierra la verdad, sino el amor que se desprende de ella lo que hace que esta merezca la pena. Por eso, conocerse y entregarse son, en el fondo, la misma cosa…
De toda esta larga e interminable lucha por saber quién soy, nada ha sido tan difícil como admitir que para ser libre, he de vivir de rodillas ante la Verdad; que para llegar a vislumbrar su esquivo reflejo, no me basta con aceptarla, sino que he de amarla con todo mi ser; y que la única manera de ser merecedor de mi humanidad es aspirando una y otra vez a lo divino que hay en mí.
Ahora todo ha cambiado. Desde esta nueva altura veo con claridad el camino y atisbo la meta en el lejano horizonte. Ya no me confunde la visión distorsionada que por tanto tiempo mi orgullo me ofreció; ya no me entorpecen las distracciones mundanas con las que tantas veces tropecé y en las que mi deseo y mi debilidad se aliaban contra mí; ya no hay miedo que me impida continuar cuando el camino se estrecha y la noche oscura cae sobre mí, llenándolo todo.
Ahora solo queda caminar. Caminar con pisada confiada en aquello que ni veo ni escucho, pero que creo, sabiendo que esta vez encontraré suelo firme bajo mis pies. Caminar con rumbo cierto, pues ya no es la titubeante brújula de una razón acobardada la que manda en mí, sino «el argumento de esas cosas que no aparecen en la mente», pero que se esperan en el corazón. Caminar para amar desde la Verdad, pues, ¿de qué otra cosa sirve esta si no soy yo quien le sirve a ella?
No es quién soy lo que se pregunta el hombre libre, sino para quién soy.
Esa es la pregunta al final del camino, la luz que ilumina nuestra vida y que revela la verdad de lo que somos. La primera nos clava en la cruz de nuestro ser, pero la segunda retira la piedra que nos separa de la auténtica salvación.
Antes era mi amor propio el motivo de mi insomnio, ahora es la Verdad la fuente que llena, finalmente, mis días de sentido.
¡Resurrección!